Me encanta jugar a cualquier tipo de juegos: de pelota, de cartas, de observación, de palabras, de movimiento, de adivinanzas… Y cuando era monitora de tiempo libre, colonias, campamentos, etcétera, el juego ocupaba una parte muy importante del conjunto de la actividad con los niños y niñas.
Veíamos muy claras las ventajas educativas del juego, tanto a nivel de desarrollo personal y social como de desarrollo cognitivo y físico. Además, comprobábamos que jugar era altamente motivador y despertaba la atención y los sentidos. Pero la verdad es que, aunque no tuviera tantos beneficios educativos, hubiéramos jugado igualmente: por placer, por reír, por disfrutar, por simplemente pasarlo bien juntos. Todo esto ya es suficientemente valioso de por sí.
Sin embargo, muchas actividades educativas y necesarias para la vida en común no tenían nada de juego y había que hacerlas. Las llamábamos tareas de vida cotidiana: poner y recoger la mesa, lavar la ropa, arreglar las habitaciones, barrer, fregar, cocinar en los campamentos… En teoría, se trataba de tareas que posiblemente ya hacían en su casa, pero aunque procedían de familias trabajadoras, eso no solía ser así.
Por otro lado, eran actividades que difícilmente levantaban pasiones. Bueno, hubiéramos podido disfrazarlas de juego bajo la coartada de motivar más a los niños y niñas en su desempeño, pero… ¿para qué? ¿a quienes íbamos a engañar con eso? ¿había que añadir azúcar para que se las tragaran mejor? ¿era necesario poner la etiqueta de juego a todo para que se animaran?
Hubo un tiempo en que considerábamos estas tareas como preámbulos engorrosos y al mismo tiempo imprescindibles, previos a la “actividad de verdad”, que era la de contenido más lúdico o aventurero. Las hacíamos y punto, como quien toma una medicina por su propio bien. Nadie discutía que había que recoger la mesa después de comer o lavar la ropa de vez en cuando. Poderosas razones de salud y convivencia así lo marcaban, sin concesiones. Por tanto, organizábamos estas tareas para que se llevaran a cabo lo mejor posible… y rápidamente, para no restar el tiempo a las otras actividades.
Pero con el tiempo aprendimos a valorar per se estos trabajos. Ya no eran tareas secundarias, sino muy importantes: fomentaban la autonomía, la responsabilidad, el sentido de grupo, la equidad de género… de manera que, progresivamente, dejamos de considerarlas preámbulos engorrosos y, en cambio, las organizábamos con mimo, les otorgábamos tiempo de sobras no sólo para hacerlas y punto, sino para hacerlas bien, muy bien.
Tal vez poníamos música de fondo, pero no endulzábamos el trabajo mucho más. No, no era ningún juego. Era un trabajo. No, no era exactamente divertido, pero era necesario y los niños y niñas aprendían a obtener otro tipo de satisfacción cuando, al acabar la tarea, la habitación estaba impecable, o la mesa bien recogida sin una miga en el suelo, o la ropa recién lavada y limpia danzando en la cuerda bajo el sol.
Vale, el juego es vital y la educación lo requiere. Como también requiere que los niños y niñas trabajen en aquello que tiene sentido y aprendan que existen obligaciones no exactamente placenteras que hay que cumplir.
Aunque a veces ocurren cosas sorprendentes. Una vez, volviendo de un campamento de adolescentes, Antonio, que tenía quince años, me confesó medio riendo que entre los mejores momentos de la experiencia que acabábamos de vivir estaba la media hora diaria de fregar platos después de comer. Que la había disfrutado un montón, que se había reído mucho, que incluso había conocido mejor a alguno de sus compañeros… ¡No se lo podía creer!
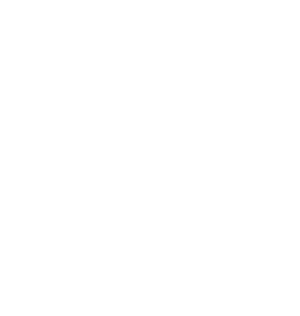

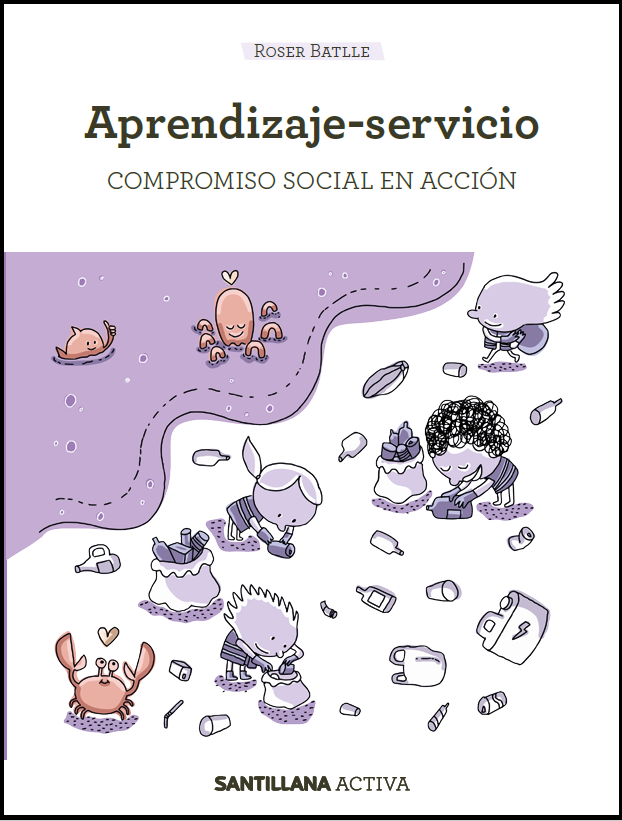


Comentarios recientes