Una tarde, no hace mucho, estaba yo comprando en el mercado a esa hora en que los trabajadores empiezan ya a recoger los productos, trasladar cajas, cerrar persianas y dar la jornada por acabada.
No había muchos clientes, pero sí bastante movimiento de los comerciantes por los pasillos, con carretillas bien cargadas arriba y abajo y el cansancio de todo el día reflejado en sus rostros.
Yo estaba en la parada de fruta seca de Nora y mientras esperaba mi turno, oí como ésta se quejaba de los niños que correteaban libres y felices por los pasillos, interfiriendo el trasiego de los trabajadores, que tenían que ir con cinco ojos para no chocar con ellos.
Efectivamente, al darme la vuelta identifiqué a unos cuatro o cinco niños de seis a ocho años medio disfrazados y persiguiéndose los unos a los otros, viviendo su película. Se veía que lo estaban disfrutando. Su familia no estaba visible o no lo parecía.
A pesar de su felicidad indudable, con sus correteos estaban ciertamente complicando la tarea de la recogida a los trabajadores en un momento crucial de su jornada laboral.
Antes de que yo pudiera intervenir, Nora se dirigió a los niños con cierta severidad, intentando convencerles de que no debían corretear por los pasillos en ese momento porque “se podían hacer daño” con las idas y venidas de las carretillas.
Me sorprendió el argumento. No porque fuera erróneo, sino porque era incompleto y, sobre todo, no era lo central. Lo central era que el juego que habían escogido los niños estaba perjudicando a otras personas. Personas que habían trabajado duramente todo el día, con unos horarios infames y que estaban cansadas, deseosas de llegar a su casa y gozar de un merecido descanso.
Nora creyó que para que los niños dejaran de molestar tenía que evocar un posible accidente de ellos mismos. Dicho de otra manera, asumía que sólo una referencia basada en el egoísmo podía hacerles cambiar un poco la conducta. Y, quizá también, pensó que si las familias estaban cerca, mejor poner ese tipo de argumentos, más “amables”.
Comprendiendo la actuación práctica y prudente de Nora (que, por otro lado, no consiguió efecto alguno en los niños) creo que hay que ser mucho más clara con ellos y llamar a las cosas por su nombre. Molestar se llama molestar. No tener consideración se llama no tener consideración. Falta de respeto se llama falta de respeto.
Es normal que los niños y niñas molesten, sean desconsiderados e irrespetuosos de vez en cuando. Todos lo hemos sido. Son niños y están aprendiendo. Pero para ir madurando tienen que tener personas al lado que les pongan en su sitio. Algo así como: No podéis correr por los pasillos porque estamos recogiendo, nos impedís hacer bien nuestro trabajo y estamos muy cansados de todo el día. Por favor, dejadnos acabar bien.
Evocar el sentido moral de los actos muchas veces no es lo más cómodo del mundo. Pero es necesario. Los niños y niñas no sólo tienen derecho a ser felices. También tienen derecho a ser reprendidos, precisamente porque tienen derecho a ir descubriendo el mundo más allá de su ombligo.
Y sí, la cosa va de derechos. Cada vez que se acerca el 20 de noviembre, el Día de los Derechos de la Infancia, no puedo evitar pensar que muchos niños y niñas necesitan también una reflexión sobre los derechos de los demás.
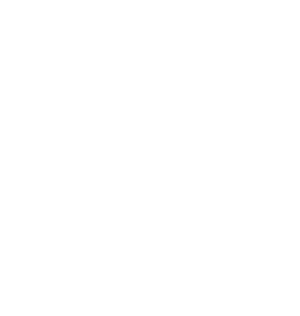
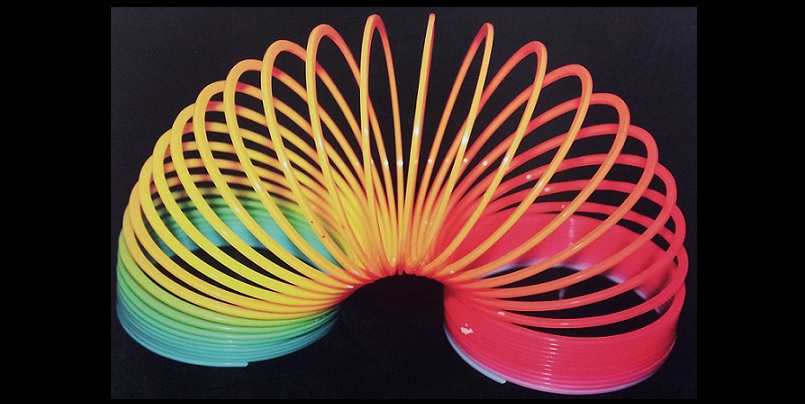
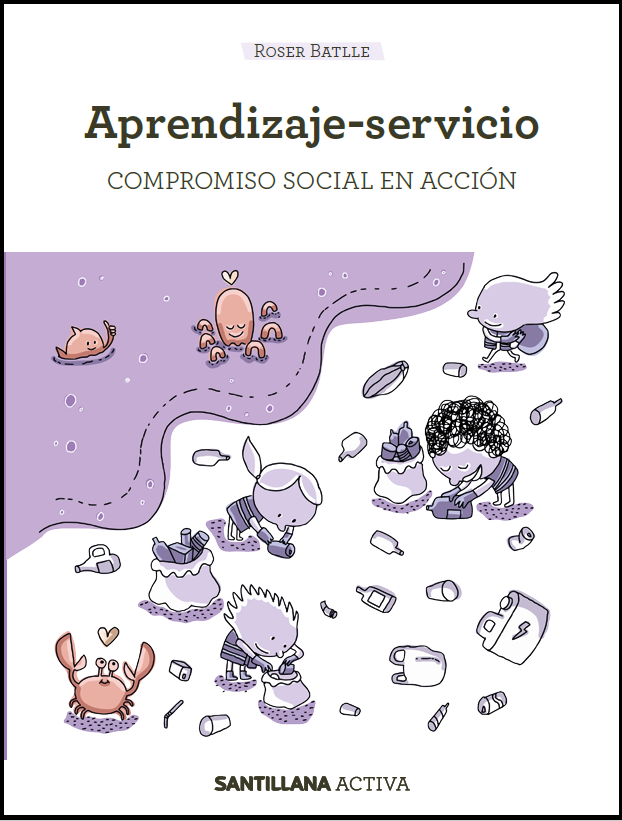


Comentarios recientes